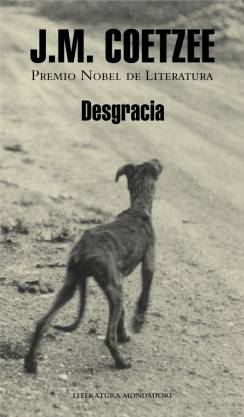Con el nudillo del dedo índice
golpeé la puerta, por costumbre, éramos muchos en algún momento, y me quedó
eso, golpear la puerta antes de entrar. Antes miré la cerradura, para ver si
había luz, si a través de ese espacio podía adivinar la presencia de alguien
del otro lado, y así evitar la advertencia de no ingresar, una simple palabra,
quizás ocupado, o estoy yo, y el territorio queda formalmente
anulado para cualquiera, como una orden inquebrantable.
Había luz, pero nadie respondió.
Nadie se avergüenza de decir algo cuando está dentro, todo lo contario, peor es
sentirse observado mientras se está usando el baño. Una humillación extraña,
con la que casi nadie acepta concesiones.
Voy a entrar, dije. Deseaba que
me dijeran: no, esperá, no te oí. Voy a entrar, repetí, más fuerte, y empujé la
puerta. Enseguida, algo la detuvo, un freno suave pero enérgico, que empujaba a
su vez hacia fuera. Repetí el movimiento, y otra vez lo mismo, la puerta
llegaba hasta un punto y retrocedía, y aunque usara más fuerza, el freno era leve
al comienzo, y seco al final.
Cuando finalmente iba a usar todo
mi cuerpo para empujar la puerta, algo perturbó mi iniciativa y arrinconó mis
pensamientos. Pensé en lo que habíamos sido en ese lugar, la gente que entraba
y salía, y cómo, casi de repente, todo empezó a desmoronarse, las sillas se vaciaron,
los despachos se llenaron de polvo, y el teléfono sólo sonaba un puñado de
veces al día. Con todo, todavía quedábamos algunos, con menos ilusiones que
esperanzas, creyendo vanamente en un cambio de situación, un golpe igual de
rotundo, pero ahora para nuestro lado. Nuestro lado.
Últimamente, las cosas se habían
puesto peor aún. El dinero dejó de fluir y las cosas se sentían de cerca, como
debe de suceder en la guerra cuando uno va perdiendo, y el enemigo es la bala
que golpea la trinchera, algún grito que se comienza a diferenciarse, el olor a
la derrota y la necesidad urgente de tomar una decisión. Allí, cuando los héroes
se confunden en la desesperación, y el
vencido que se entrega, que se rinde, vale menos después. Un valor incierto y
tabulado por los que razonan en la paz. Eso éramos, quizás, los últimos que debían
cargar sus armas y disparar hacia lo que viniese, anhelando que el tiro fuera
certero. Huir como forma de aferrarse a la vida, o quedarse y unirse a la
desparpajo de un azar indómito. Pensé en ella.
Hay de todo, personas que afloran
su nervio en situaciones poco convencionales. Quizás porque han encontrado una
razón para mostrar su más profunda pena, y así, fuera de lugar, ensayan toda su
furia. Pensé en ella y todo lo que venía diciendo, que no tenía donde ir, que
si no cambiaba la cosa, ella no quería buscar más, que se terminaba, que ya había
visto lo mismo demasiadas veces. A mí todo me sonaba extremo, exagerado, amplificado
sin sentido. Yo, que tanto creía en las reacciones, en comprenderlo casi todo,
esta vez dudé, la miré y le dije que su advertencia era contraproducente, que
no lograría nada con su discurso, que no invocaría nada bueno, ni malo. Ella no
contestó.
Sólo lo intenté una vez más,
empujé con un poco más de vigor, quería confirmar contra qué se detenía la
puerta. Supuse que era algo blando que luego se volvía más firme. Quizás me
equivocaba, y sólo era algo que se había caído dentro, un palo, una escoba, que
trababa el movimiento. No lo sé, porque me fui. Antes apagué la luz de mi
despacho, bebí el resto de agua que quedaba en el vaso, acomodé dos o tres
papeles y miré sin ningún reparo el lugar que dejaba. Eso pensé en ese momento,
que dejaba un lugar, sin siquiera detenerme a recordar todo lo que había sido. A
ella, creo, ridículamente, que ya la olvidé.
Over.